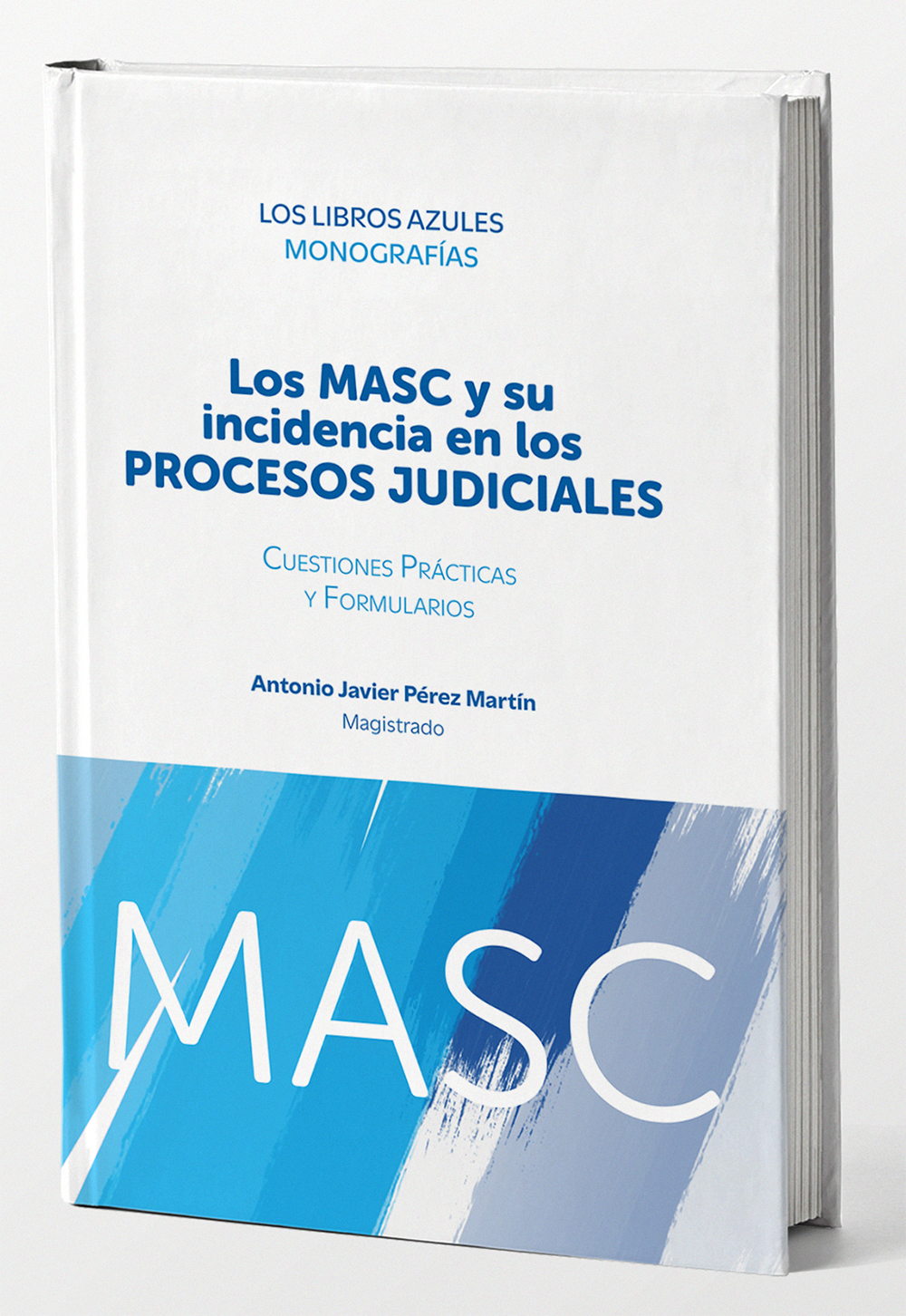[box style=»0″]
Aprender a divorciarnos debe formar parte de nuestras vidas porque, tarde o temprano, o sufriremos o protagonizaremos uno. Si no lo hacemos por nosotros, sería razón suficiente el hecho de que ellos, los que no tienen culpa de nada, nos están mirando.
[/box]
José Manuel Cuenca Aguilar.
Psicólogo.
[hr style=»single»]
En mi libro Tenemos que hablar describí a mi generación como la generación obediente: aprendimos a obedecer a nuestros padres y ahora obedecemos a nuestros hijos. Un amigo me puso un ejemplo infinitamente mejor. Somos la generación del chóped: cuando éramos hijos comíamos chóped, mientras nuestros padres comían jamón; ahora son nuestros hijos los que se comen el jamón, mientras nosotros seguimos comiendo chóped.
Elvira Lindo, en un artículo publicado recientemente en El País, bautizaba a la generación nacida en los cincuenta y sesenta (casi me escapo por edad) como la generación del «SÍ o el NO», la generación del «Blanco o Negro», describiéndola como aquella que lleva toda la vida impartiendo doctrina, dividiendo el mundo en buenos (los míos) y malos (los demás). Una característica muy presente en este grupo humano es el dogmatismo. Siempre negando a los otros la más mínima oportunidad o posibilidad de que se encuentren más cercanos a la razón, la lógica o la verdad que nosotros y nuestro clan. Tan listos, progres y formados que nos creíamos y nuestras dotes de análisis no superan la profundidad intelectual de un adolescente.
Estoy cansado. Cansado de tanto reduccionismo, fariseísmo y voluntarismo simplista. Agotadas las guerras cercanas, con la insana intención de seguir peleando, de mantener vivo el enfrentamiento, hemos trasladado a nuestro día a día ese cuerpo a cuerpo agotador. Ahora el trabajo o la conducción son lugares propicios para el aquelarre. Sin embargo, existe uno más cercano, presente en cada familia de este país, que por su alcance y profundidad roza a cada uno de nosotros: el divorcio.
Si la conducción por las calles de nuestras ciudades nos da una oportunidad impagable para insultar al vecino, el divorcio nos ofrece el escenario perfecto para agredir a aquel que se ha metido en nuestra intimidad, en nuestro cuerpo y alma, tal vez durante una buena parte de nuestras vidas. Podemos llegar a ser tan viles en nuestra violencia ciega que para ello recurriremos a utilizar a nuestros propios hijos. No basta denigrarnos a nosotros mismos repudiando un tiempo del que somos tan responsables como aquél, de unas experiencias que en esos momentos quisimos vivir, cuando no iniciamos, de unas frases de amor dichas con las mismas letras que ahora utilizamos para la violencia. Usaremos la mentira si podemos, la injuria si nos dejan o la violencia si tenemos oportunidad y nadie nos ve o corrige. Así son las pasiones humanas.
Lo contrario de la razón no es la sinrazón, sino las emociones. En las emociones no cabe la templanza, por ello debemos aprender a gestionarlas. El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid acaba de publicar una guía para afrontar la ruptura sin dañar a los hijos: Ruptura de la pareja. Si usted la desea leer la puede descargar en su aparato electrónico (antes me bastaría decir ordenador), y recorrer los epígrafes que le acercarán a los cambios emocionales que los miembros de la pareja van a sentir, el modo de afrontar el momento en que los padres comunicarán la decisión a sus hijos, los cambios de comportamiento que podrán observar en ellos con el paso del tiempo, las opciones de custodia o el papel de las nuevas parejas y los abuelos.
Entenderse o enfrentarse es uno de los puntos que más nos deberían hacer pensar. Vivir enfrentados, en el odio, es agotador. Además, como sanitario, puedo afirmar que es una fuente impagable de enfermedad física y mental. Nos dieron una ley y nadie nos enseñó que era nuestra responsabilidad utilizarla con medida y lógica. La Ley del Divorcio pretendía dar mayor libertad a nuestra sociedad y, paradójicamente, se ha convertido en todo un lastre para las aspiraciones de cientos de miles de ciudadanos.
Esto sería suficiente si no fuera porque una miríada de niños al año ven sus vidas seriamente afectadas por ella. Que dos adultos no quieran mantener un mínimo de cortesía, aunque sólo sea por el tiempo pasado juntos, no es algo que deba preocuparnos. Sin embargo, como sociedad, que una masa enorme de menores se vean abocados a ver el esperpento protagonizado por sus padres sí merece que alcemos la voz e, incluso, que alguno de los que los rodeamos dé un paso al frente, los toque en el hombro y recuerde cortésmente que los niños, sus hijos, los están mirando.
Tenemos herramientas para que los niños no sufran. El divorcio no tiene que traerles automáticamente dolor. ¿Alguien aceptaría que nuestros hijos murieran de sarampión o tuberculosis hoy en día? Nos parecería increíble teniendo los medios para prevenirlo. ¿Por qué, en cambio, si tenemos los medios para no dañar, permitimos que las más bajas pasiones humanas salgan a pasear sin ningún pudor en los divorcios?
Necesitamos un cambio cultural. Sería tan sencillo como ahora ocurre cuando usted, al ver a una madre conduciendo con su hijo pequeño en el asiento delantero y sin cinturón, le llama la atención. Llegar a este momento ha requerido de educación. Pocos ya llevan a cabo comportamientos tan irresponsables. Nos ha costado muchos muertos y varias campañas de concienciación, pero lo hemos logrado. Aprender a divorciarnos debe formar parte de nuestras vidas porque, tarde o temprano, o sufriremos o protagonizaremos uno. Si no lo hacemos por nosotros, sería razón suficiente el hecho de que ellos, los que no tienen culpa de nada, nos están mirando.