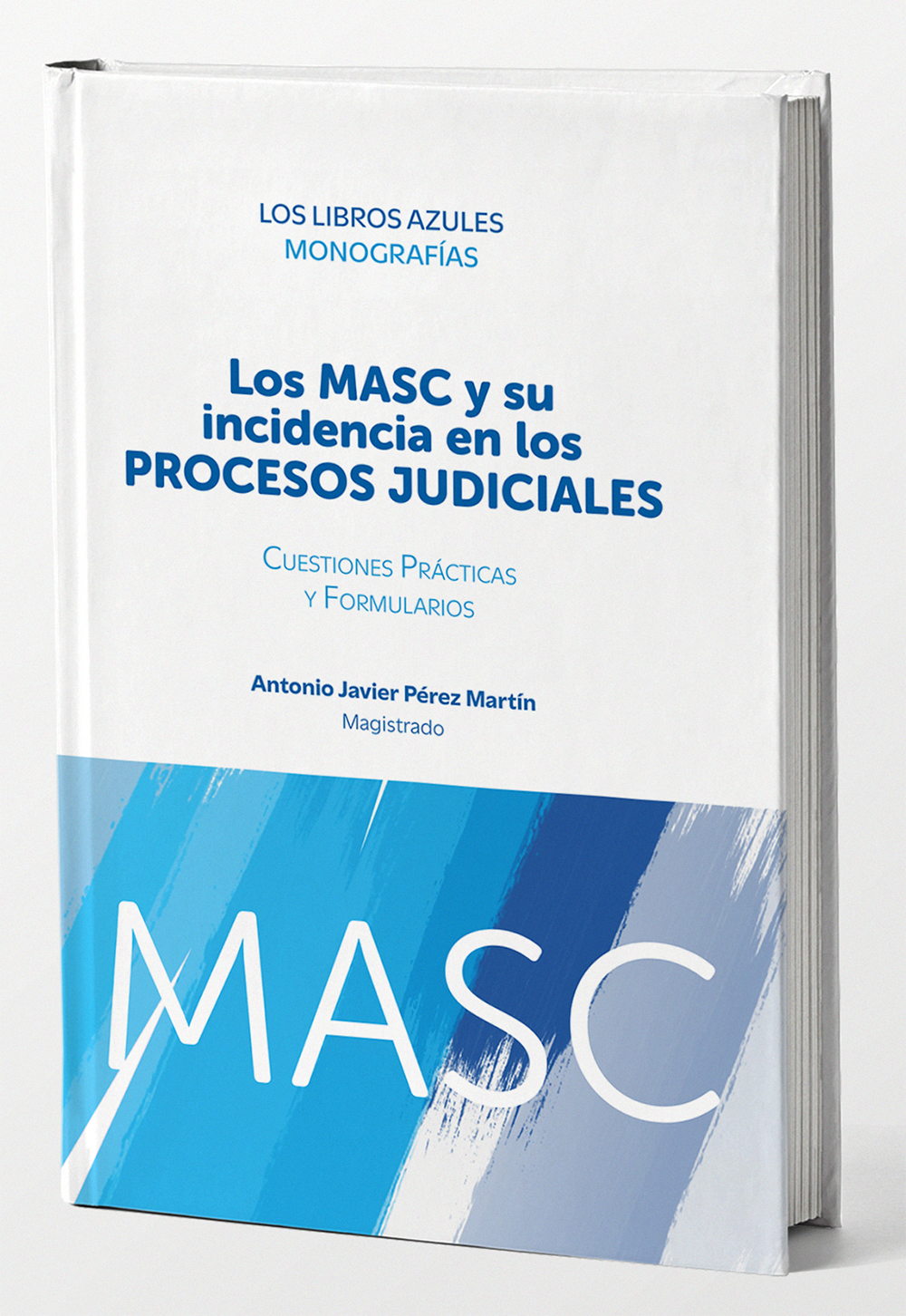[box style=»0″]
La abogada Pilar González Cuevas reflexiona sobre los conflictos que nacen de la pasión, no de la razón y que impregnan las crisis de pareja, y respecto de los cuales el derecho, y más precisamente, el procedimiento, no está ni concebido ni preparado para dar respuesta a ellos.
[/box]
Pilar González Cuevas.
Abogada. Córdoba.
[hr style=»single»]
Supongo que todos los que nos dedicamos a la ardua tarea de poner en práctica el derecho, y también, o por mejor decir, desde luego, los que sobrellevamos el derecho de familia sobre nuestras espaldas, comprobamos a diario la absoluta falta de conocimiento que tienen nuestros clientes “divorciandos” sobre qué pueden esperar de un pleito matrimonial.
Cargados de pasiones, en un estado emocional y psicológico cercano al shock, al borde del abismo y presos de un temor cerval, acuden a pedir comprensión, consuelo, consejo y finalmente, en muchas ocasiones, una victoria frente a quien definitivamente puede ya denominarse el enemigo.
Poco importa si se explica con sencillez, con todo lujo de detalles o con absoluta crudeza el abrupto camino lleno de escollos de toda naturaleza al que pueden enfrentarse en un litigio. De poco sirve que se insista en remarcar que muy por encima y muy al margen de lo que el Juzgado pueda decidir, está la vida ordinaria, el día a día, los pequeños conflictos o los dramas cotidianos que jamás podrán ser resueltos por un órgano judicial. En nada queda que se les insista en que por injusta, ultrajante o intolerable que sea la conducta del contrario, calificación ésta muchas veces susceptible de interpretación, un Juez siempre escuchará a las dos partes, si es que sus gritos cruzados pueden dejarlo oir , y la mayoría de las veces obviará razonamientos ajenos por completo al derecho, y decidirá de acuerdo con la norma, con la frialdad de un cirujano, seccionando con pretendida precisión entre los dos intereses para intentar no dañar otros colaterales; con la determinación de extirpar un tumor por lo sano aunque queden secuelas y cicatrices perpetuas. Aunque a veces la enfermedad es crónica e incurable.
Muchos son los que se empeñan en alcanzar un acuerdo porque “parece” que siendo conciliador el resultado será menos traumático. Son aquellos que insisten en que un acuerdo es la imposición de una idea, que si no es aceptada, convierte al contrario en beligerante.
Otros no entienden sencillamente que no existe la panacea jurídico-universal y que sus expectativas van a estrellarse definitivamente en el muro de la incomprensión del derecho.
Todos, prácticamente sin excepción, no alcanzarán a entender que una ruptura matrimonial o de pareja, tanto da, encorsetada en un procedimiento judicial, nada tiene que ver con la filosofía callejera, ni con la ruptura de los vecinos del tercero, ni con los “derechos” que se cuecen sobre la mesa de la familia o en la barra de un bar, ni con la información anecdótica o carente de referencias de una Sentencia pionera comentada en un telediario.
Las estadísticas hablan por sí solas. Casi la mitad de los matrimonios acabarán por divorcio.
Y si para casarse, o unirse, no se necesita más allá que la voluntad de hacerlo, parafernalias aparte, para romper una familia es preciso poseer una voluntad infinitamente más compleja, una actitud de tolerancia y un equilibrio personal para el que no estamos preparados el común de los mortales. Por no mencionar una capacidad económica que en los tiempos que corren puede considerarse prácticamente inexistente.
¿Qué podemos, en consecuencia, ofrecer a nuestros clientes?: el conocimiento del procedimiento, una evaluación basada en máximas de experiencia y una opinión cualificada. El resultado siempre dependerá de la voluntad del juez y de su propia mentalidad, sensibilidad y forma de entender el conflicto. Ni siquiera podemos pontificar sobre nuestra seguridad en el conocimiento de la norma. Cuántas veces nos veremos enredados en un aspecto procesal que ni siquiera tiene lógica, y cuántas otras no sufriremos las consecuencias de tales aberraciones jurídicas, en las que nuestro cliente y su derecho quedan atrapados sin que podamos hacer apenas otra cosa que recurrir, esperar, recurrir y seguir esperando para tal vez, acaso en meses si no en años, obtener una mínima satisfacción que probablemente ya no tenga razón de ser ni objeto. Más aún en el ámbito de derecho de familia donde los sentimientos mutan, las economías fluctúan y los hijos crecen a un ritmo natural que jamás se ajustará al tempo de un procedimiento, que, inevitablemente, irá muy a la zaga.
Y mientras en los Juzgados se escribe, se alega, se fundamenta una tesis estructurando documentos y testimonios en un sentido concreto, se practican lentamente notificaciones y señalamientos, el día a día de nuestros clientes, su vida y su particular guerra, se siguen desarrollando completamente ajenos a ese legajo con un número y un año, que descansa sobre otros tantos legajos con otro número.
Tal vez, por no decir con toda certeza, el derecho, y más precisamente, el procedimiento, no está ni concebido ni preparado para dar respuesta a los conflictos que surgen en este terreno, conflictos que nacen de la pasión, no de la razón.
La justicia, en este como en todos los ámbitos, tiene un mismo patrón con distintas tallas, es “prêt a porter”. El que quiera un traje a medida que se esfuerce en diseñar un Convenio Regulador que se parezca a la Declaración de Derechos Humanos, y después, como los buenos contratos, lo guarde en un cajón, solo por si alguna vez tiene que usarlo si la memoria falla.